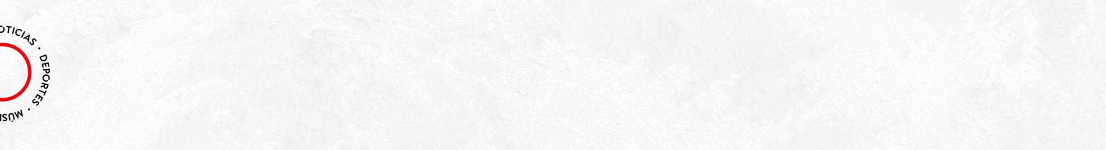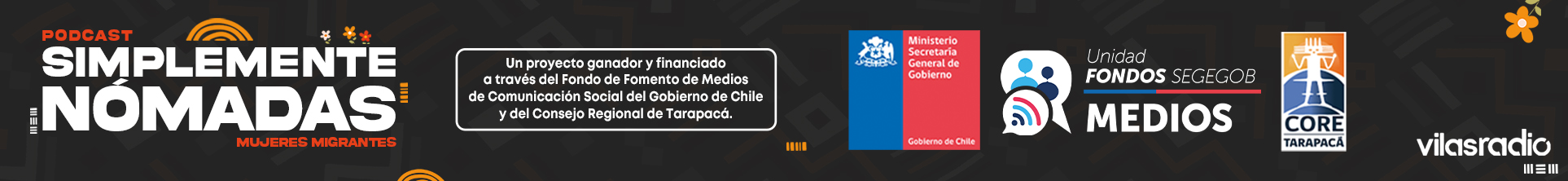EL ORGULLO DE SER QUIENES SOMOS: IDENTIDADES TRANS EN TARAPACÁ

“Chiquilles silencio, silencio. Tengo que comentarles algo”.
Silencio en la sala, mira hacia el lado y le pide a Valentina que pase al frente. Continúa.
“Acá la compañera es trans y no tiene nombre. ¿Busquemos uno entre todes?”.
Al fondo de la sala una persona levanta la mano y dice “yo le veo cara de Mateo”.
“Así quedé como Mateo, así fue como me puse mi nombre”, dice Mateo, un hombre que nació el 2004 y que no se pudo descubrir hasta los 14 años.

Desde Calama llegó a Iquique para estudiar Traducción en inglés, español y francés. Cuenta que escogió a la Tierra de Campeones por temas de estudios y que “acá es más liberal, más juvenil si se quiere”.
“Yo estudié en un liceo técnico minero y es complicado. Los profesores juzgan, la gente juzga, pero por suerte yo pude alejarme de toda esa gente tóxica”.
Cuenta con orgullo que en su paso por el colegio logró organizar capacitaciones para los profesores y profesoras del establecimiento, en las que también participaron apoderados y alumnos. “Estaba yo, pero no era solo por mí, había compañeros y compañeras de otros cursos que también eran trans y eso sirvió para ayudar a los que venían después”.
Por décadas las personas que se reconocían como trans fueron invisibilizadas. Se escribió sobre ellas, sus procesos y vivencias, pero siempre relegándolas a un lado oscuro de la sociedad, hablando desde el heterosexismo y/o sembrando el morbo.
Las miradas curiosas de las personas en la calle para muchos y muchas es algo cotidiano.
Amira es una mujer de 52 años. “Que me griten “maricón culiao” o el cuchicheo “¿es hombre o mujer?” me ha pasado, pero yo no presto atención”, comenta.
Su historia estremece. Desde que nació fue rechazada por su mamá y criada por sus abuelos maternos. Ellos respetaron siempre su decisión de ser mujer. Con su papá no tuvo relación.
“íbamos a la feria un domingo y mi abuela me preguntaba si quería un juguete. “¿Cuál quieres?”, me decía. Y yo siempre apuntaba “ese”. Era una muñeca. Ella, y mi abuelo también, en tono de broma me decían “no, si eres niño. Mejor el camión”, pero me compraban lo que yo quería”, cuenta mientras los recuerda con nostalgia en sus ojos.
Sus manos se cruzan y comenta que hoy vive con su madrina. Ella la acogió luego de pasar por un episodio doloroso en su vida, adicional al rechazo de su madre y al de sus hermanos menores.
Se demora en responder y el sufrimiento se refleja en todo su cuerpo. Piensa. Mueve los dedos alrededor de su taza de café. Toma un sorbo y continúa.
Dice que estuvo muchos años con un hombre que conoció en el Ejército. “De eso no quiero hablar”, comenta enfática.
Avanza y señala que aún guarda sus botas y su boina. Incluso comenta que compartió con su familia y que la querían y aceptaban, pero que él ya no está en su vida. “Se suicidó”.
“Él me decía que yo era su mujer, independiente de cómo me viera o que sexo tuviese. Yo era su mujer”, suspira.

IDENTIDAD DE GÉNERO
En Chile, la ley entiende la identidad de género como “la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Eso puede o no corresponder con el sexo y nombre que figura en el acta de inscripción del nacimiento”, según se señala en la Biblioteca del Congreso Nacional.
La necesidad de legislar entorno a estas materias se agudizó luego de la muerte de Daniel Zamudio: un joven homosexual de 24 años que fue atacado por cuatro hombres en el parque San Borja de Santiago, en marzo de 2012. Daniel agonizó en la ex Posta Central por varios días, hasta que falleció producto de un traumatismo craneoencefálico.
REINO UNIDO. ABRIL DE 2024. THE CASS REVIEW
Hoy el debate está puesto en las infancias que deciden, en compañía de sus familias o no, transitar de un género a otro. Esto debido a Hilary Cass, médico pediatra del Reino Unido.
En un estudio realizado por la facultativa, solicitado por el National Health Service (NHS, servicio de salud británico) se arrojó que no existe suficiente evidencia de los beneficios ni riesgos de usar hormonas y bloqueadores durante la pubertad.
Es más, el documento, que vio la luz luego de cuatro años de exhaustiva revisión, sostiene que la evidencia médica “es sorprendentemente débil para justificar las intervenciones que se realizaron a muchos menores de edad”.
Además, Cass indica que, del catastro de investigaciones sobre el tema, un 41.75% fue descartado por ser de baja calidad y menos de un 2% calificó como de “alta calidad”, por lo mismo, solicita “cuidado extremo” a la hora de emplear cualquier intervención hormonal en niños y niñas.

En tanto, el Royal College of Psychiatrists indicó estar “totalmente de acuerdo” con lo recomendado por la Dra. Cass, pues pretende “garantizar una evaluación adecuada de los riesgos y beneficios de cualquier intervención, y que se utilicen datos transparentes y de alta calidad y enfoques basados en la investigación”.
29 DE MAYO DE 2024. RADIO BÍO BÍO
Tan solo unas semanas después de The Cass Review, se publica el reportaje Pubertad interrumpida: niños trans inician tratamiento hormonal en medio de controversias, escrito por la periodista Sabine Drysdale para radio Bío Bío.
En Chile estalla el debate, pues en el escrito se recopilan testimonios de familias con hijos e hijas que han atravesado una transición y se incluyen entrevistas a endocrinólogos.
En algunos casos son niños y niñas menores a los 10 años quienes inician un tratamiento hormonal acompañado de bloqueadores. Y pueden hacerlo incluso en contra de la voluntad, opinión y consejos de sus padres y/o tutores legales, avalados por las recomendaciones del Ministerio de Salud de Chile.
“Hilary Cass, una pediatra opinando desde su mirada sesgada, que no sabe el sufrimiento de las familias, que ni siquiera conoce un cuerpo Trans rasgado con cortes y autolesiones”, dice en una columna de opinión el docente, investigador y consultor en derechos humanos e identidad de género, Andrés Rivera Duarte.
“El reconocimiento de los otros también es importante para las personas porque son una especie de espejo respecto a lo que sentimos. El reconocimiento de tu identidad refuerza la misma identidad y da un sentido de conformidad y de posición social”, indica la psicóloga Paola Muzatto, jefa de la unidad de prevención ley 21.369 de la dirección de Equidad y Género de la UTA.
Un informe del 2021 que detalla los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, realizado por la Subsecretaría de la Niñez, explica que “a nivel familiar, los estudios realizados entre niños, niñas y adolescentes (NNA) con identidad de género no conforme muestran que la falta de apoyo de los cuidadores se asocia significativamente a una menor satisfacción con la vida y más síntomas depresivos (Simons, L., et. al., 2013) y que el 76% de los NNA no recibió apoyo de sus cuidadores o fueron rechazados y violentados productos de su identidad (Seibel, BL., et. al., 2018)”.
Esto enmarcado en la ley 21.120 que reconoce y protege el derecho a la identidad de género y que mandata en su artículo 23 que los NNA cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registrado al momento de nacer, accederán a programas de acompañamiento profesional.
Más, pues el Ministerio de Salud instruye que, si el representante legal del NNA se opone a que ingrese a los programas de apoyo, el equipo deberá realizar las acciones de gestión y legales correspondientes para asegurar el acceso y continuidad en los mismos.
En tanto, la Sociedad Chilena de Pediatría anunció actividades durante junio y agosto sobre las terapias hormonales para infancias y adolescencias, enmarcadas en el Programa de Apoyo a la Identidad de Género. Y con el auspicio de SAVAL.
SANTIAGO, 13 DE JUNIO DE 2024
En medio del debate escribo a la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, quienes reportan que no se referirán al tema, pero que la declaración publicada en El Mercurio servirá para aclarar las dudas:
El mismo 13 de junio la declaración de un párrafo y siete puntos explica lo expuesto por la Dra. Cass, así como las medidas que se realizan en Chile.
“El informe incluye una extensa revisión de la literatura referente al abordaje de personas con incongruencia de género, una revisión exhaustiva de los centros de atención y recoge la opinión de quienes interactúan en ellas. Sin embargo, no constituye una guía de práctica clínica”, indican.
Además de aclarar que, en Chile, así como en el resto del mundo, ha habido un aumento de NNA con incongruencia de género, situación que consideran debe ser tratada con respeto y acogida tanto a las infancias y adolescencias, como a sus familias.
La declaración también señala que concuerdan en la necesidad de atender de manera multidisciplinaria a los NNA, que los métodos hormonales no son de primera línea y que no todos los NNA los requieren y, entre otros temas, que los tratamientos hormonales hechos hasta la fecha han seguido normas internacionales vigentes, así como las directrices del Ministerio de Salud.
“Muchas veces no se sabe qué se siente ver un cuerpo que no te identifica, que no es tuyo, o que ha sido herido producto de que no te gusta”, dice Nicolás, un hombre que inició su proceso de transición durante la pandemia.
“Me sentía bien, más seguro de mi mismo, me daba menos temor salir a la calle. Uno puede vestirse todo lo masculino posible, pero con la voz más fina, la forma del cuerpo, la cara más femenina… te respetan menos, te tratan diferente”.
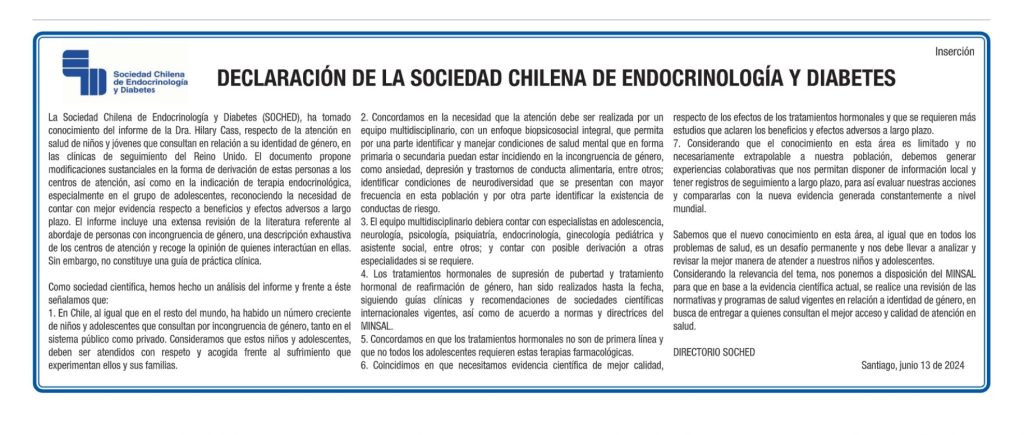
IQUIQUE, JUNIO DE 2024
Mateo, Amira y Nicolás concuerdan en la necesidad de buscar ayuda psicoterapéutica y de acompañarse en el proceso, así como que nada se compara con verse al espejo y que el reflejo de su físico indique quienes realmente son.
Un camino lleno de baches. “Me ha salido mi nombre muerto en pasajes de avión o en tarjetas del banco”, comenta Nicolás.
Relaciones familiares rotas, sesiones de terapia para no solo llevar el duelo de una identidad y, al fin, liberarse con la propia, sino que para acompañar a los cercanos para que entiendan el proceso; trámites en diversos servicios públicos para que el nombre dado al nacer no siga apareciendo de manera sorpresiva. De esto, las personas entrevistadas saben mucho.
El programa “Crece con Orgullo”, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con el Ministerio de Salud, dispone de apoyo psicosocial en la red de salud para personas entre 3 a 17 años de edad, cuyas identidades no coinciden con el género asignado al nacer.
“En nuestra Región, este programa inicia sus atenciones en junio del 2023, en el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames, y cuenta con una dupla psicosocial conformada por un psicólogo y una trabajadora social”, indican desde el Servicio de Salud de Tarapacá.
Dicen que las vías de acceso al programa son “universales”, es decir, “por atención espontánea de la red asistencial” y que a la fecha cuentan con 98 usuarios y usuarias que se encuentran en un acompañamiento psicosocial.
Nicolás dice que su paso por el programa ha sido favorable y destaca la calidad humana y profesional de la dupla que realiza el acompañamiento. Pero atrás de esta buena experiencia esconde una que es dolorosa.

Hace un año se realizó una mastectomía en el Hospital Regional de Iquique. Los médicos que lo atendieron, un ginecólogo especialista en mastología y un gineco-obstetra, hoy no operan a personas transgénero.
Nicolás cuenta con dolor, pasándose contantemente sus manos sobre su pecho, encima del polerón burdeo que viste, que lo que era un anhelo se convirtió en un sufrimiento.
Dice que los médicos dejaron tejido mamario y que perdió su pezón derecho. “Yo tenía mucho pecho, entonces siempre se tuvo la duda sobre si sería en una sola cirugía la extirpación de las mamas”.
El dolor lo movilizó a buscar ayuda. Fue derivado por una matrona a la kinesióloga y comenzaron a trabajar en fortalecer su piso pélvico, pues la histerectomía que los mismos médicos realizaron resultó en varios días extras de hospitalización, debido a las dificultades que presentó para orinar.
Fue la kinesióloga la profesional que le recomendó ir a un cirujano plástico por la apariencia de su pezón. Aunque le habían dicho que podría perderlo por todo lo que implica la cirugía, no esperaba el trato que recibió de su equipo médico.
Me muestra un papel. Es un memorándum que señala que las cirugías de mastectomías en personas trans en el Hospital Regional de Iquique serán realizadas, ahora, por el equipo de cirujanos plásticos. “Detuve el pabellón y con eso me quedo tranquilo. Por ahora”, comenta que la resolución es por su caso.
LEY 21.120
Desde que se aprobó en el país la ley 21.120 que reconoce y garantiza el Derecho a la Identidad de Género, y con ello permite modificar el nombre dado al nacer, de acuerdo con lo que señala la Dirección Regional Tarapacá del Servicio del Registro Civil e Identificación, el 2020 fue el año que registró más cambios de géneros aprobados.
En Tarapacá se registraron 72 cambios y a nivel nacional 2.236. En el 2021 la cifra descendió a los 46 en la Región y 1.555 en el país.
En lo que va del año, se han realizado 19 modificaciones en la Región de Tarapacá y 926 en Chile. En total, el país suma 7.911 cambios de géneros aprobados.
Pero aún queda por hacer.
Amira no ha encontrado trabajo hace un tiempo. Está cesante y ha recibido discriminación al momento de buscar una “pega” en el retail. “Simplemente me dicen que con “maricones” no”. Tiene más de 50 años y le preocupa su futuro. Su vejez.
“En Chile y en todo el mundo es muy difícil envejecer siendo trans. Es una vejez muy sola, porque solo nos acompañamos entre nosotras”, dijo Katty Fontey de 69 años a Contracarga en el 2021.
¿Cómo envejecerán los Mateos, Nicolás y Amiras de Chile? En un país que reconoce legalmente sus identidades, que muchas veces aún les mira con recelo y desconfianza, que polemiza sobre las hormonas y bloqueadores, cuyas familias abandonan o apoyan, sin término medio; y en donde las garantías de salud no están aseguradas para nadie, al menos algo es inequívoco. Se tienen los unes a los otres y el orgullo de vivir como quienes realmente son.