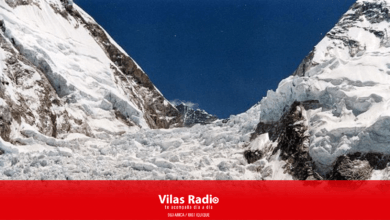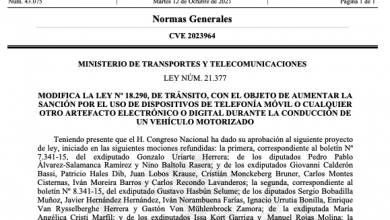En Plaza Arica, el amanecer ya no trae solo a los pájaros cantar en la mañana ni el ruido de los niños caminando hacia la escuela. Trae, también, el sonido de la delincuencia. Una vecina, mujer de esfuerzo, que levantó por años con su sudor y sacrificio, lo poco o mucho que tiene, vio cómo su vehículo era desmantelado bajo la sombra de la noche.
El barrio entero lo siente como propio. No es solo un auto, no son solo piezas robadas. Es el desgarro de la tranquilidad, es la certeza de que la inseguridad ya no se esconde, sino que camina desfachatada entre nuestras calles.
Atrás quedaron esos años gloriosos en que las canchas de Plaza Arica veían nacer campeones de fútbol y de básquetbol, cuando los vecinos se reunían para celebrar triunfos y el barrio era sinónimo de comunidad y orgullo. Hoy, esa memoria contrasta con una realidad amarga: familias que ya no se atreven a ocupar los espacios públicos, vecinos que se encierran temprano en sus casas por el miedo de ser asaltados.
Y mientras aquí reina el miedo y la impotencia, allá, en los cómodos sillones del poder, las autoridades parecen vivir otra ciudad: la del discurso bonito, la de los desayunos tranquilos, la de los “qué lindo es Iquique”. Pero esa no es la postal que vemos cada mañana al abrir la puerta: la nuestra es distinta, más dura, con vecinos cansados de saludar a la desconfianza y mirar de frente al abandono.
Plaza Arica alza la voz. Ya no es un reclamo aislado, es un grito que exige dignidad, seguridad y presencia. Porque un barrio no puede seguir viviendo con miedo, y una comunidad no debería acostumbrarse a sentir que está sola.